Català - Castellano
¡Asóciate! Noticia anterior
Noticia siguiente
El Macanaz de Martín Gaite
30/9/2025
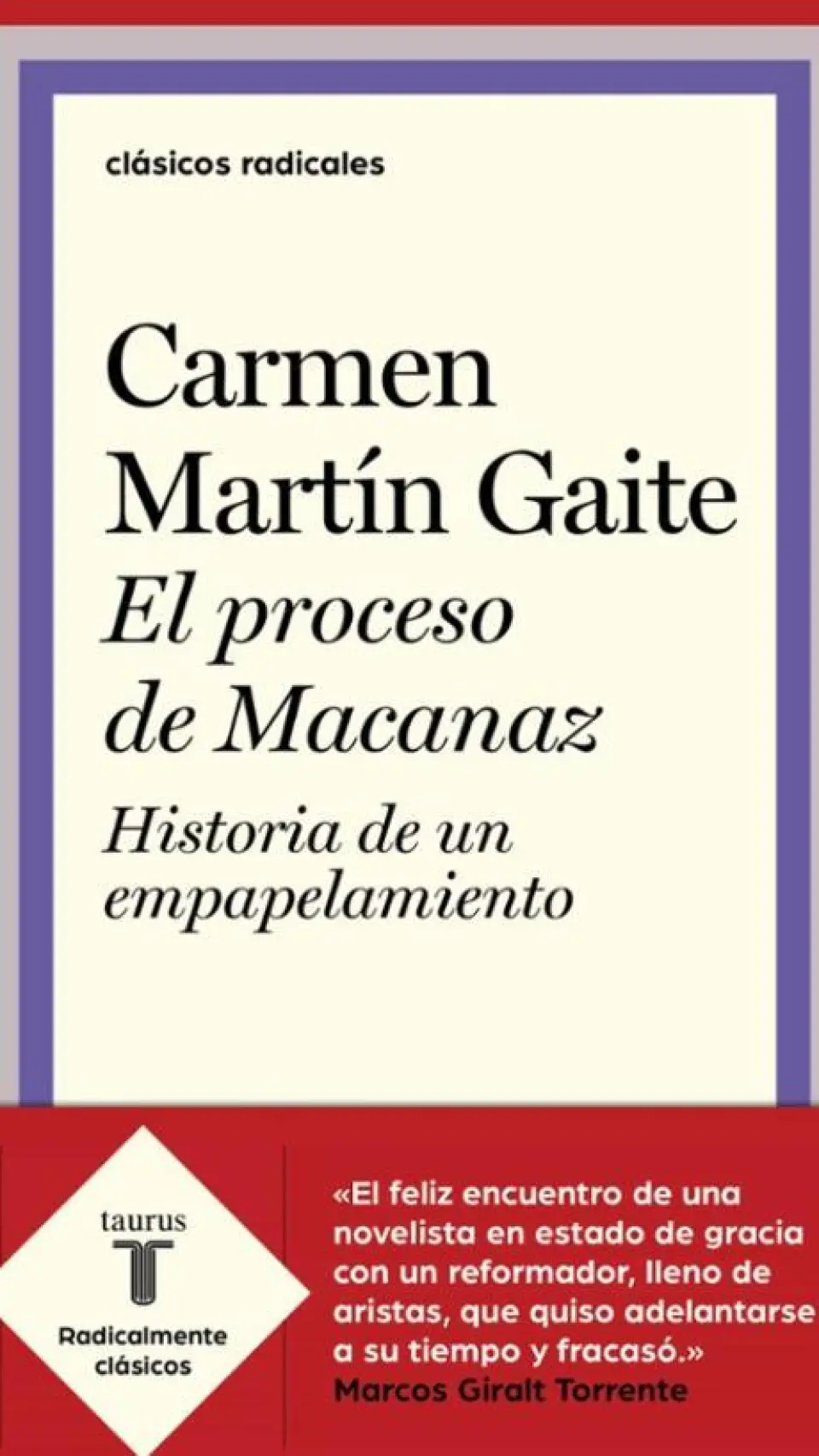
T
aurus recupera la investigación de la escritora vallisoletana sobre el fiscal general del Consejo de Castilla que entre 1713 y 1715 trató de limitar el poder de la Iglesia en favor de la monarquía y restringir la hegemonía política y social de la Inquisición
“Añádase a esto que Macanaz estaba dando pruebas a diario de su deseo de injerencia en el terreno religioso y que se susurraba que, de acuerdo con la princesa de los Ursinos, tenía el proyecto de disminuir y recortar las atribuciones del Santo Oficio”. En cada capítulo de El proceso de Macanaz. Historia de un empapelamiento (1970, reedición en Taurus), el lector, quizá hoy aún más que ayer, tiene la impresión de estar descubriendo una gran novela del XVIII español. En un país en el que a menudo la erudición ha sido plúmbea y en exceso académica, sorprende este admirable ensayo que la joven Carmen Martín Gaite escribió sobre un personaje secundario pero esencial de la España de Felipe V. Siempre en la penumbra de las bambalinas, don Melchor de Macanaz, escritor, político y fiscal general del Consejo de Castilla, sufrió en sus propias carnes los males de su tiempo al intentar afirmar el poder regio y temporal por encima del eclesiástico y espiritual, la tensión que por otra parte recorre toda Europa en aquel siglo y que en España tuvo, como tantos otros avatares históricos, un desenlace a contrapelo de las inercias modernas.
Decía Ortega que el XVIII español carece de novela capaz de representarnos su drama genuino e incomparable. Había que esperar a la aparición de Goya, ya en el reinado de Carlos IV, para tener una visión artística de todo lo que se coció en nuestro país durante aquellos años de transformación y regresión, de traumático encontronazo con el ideario republicano que soplaba desde Francia, insolentando a los ultramontanos de toda laya y seduciendo a las mentes más abiertas y reformistas. Según Julián Marías, fue entonces cuando se creó el “espíritu de abyección” que desde la invasión napoleónica ha encarnizado la discusión pública en nuestro país. Los ilustrados no podían abrazar la causa revolucionaria sin traicionar a la patria ante la ocupación, pero tampoco se sentían cómodos secundando la independencia con una tropa que abominaba de cualquier idea reformista. Es la tragedia, una y otra vez actualizada, de los que han defendido los principios de la modernidad política en España.
La peripecia de Macanaz pertenece a la primera mitad del XVIII, desde la agonía del reinado de Carlos II, último de los Austrias, hasta la proclamación de Felipe V, pasando por supuesto por la larga guerra de Sucesión durante la que se dirimió la suerte dinástica de la monarquía española y por tanto el modelo de Estado que acabaría por imponerse. Desde las primeras páginas de su ensayo narrativo, con un estilo, una vivacidad, una capacidad imaginativa y un arrojo dignos de la mejor historiografía británica –esa alta erudición al mismo tiempo casual y entretenida que admiramos en autores como Steven Runciman o John Julius Norwich–, Martín Gaite logra dar vida a la circunstancia personal e histórica de Macanaz, convirtiéndola a su vez en una gran novela sobre la crisis del Antiguo Régimen.
Como insiste Martín Gaite desde las primeras páginas, Macanaz no dejó de ser nunca un personaje enraizado en el siglo XVII. Infatigable trabajador, ferviente beato –solía levantarse a las tres de la mañana para trabajar hasta las nueve, hora en la que empezaba a oír de cuatro a seis misas diarias–, intrigante y advenedizo, su conflicto con la Inquisición no vino tanto de una presunta y precoz modernidad cuanto de un regalismo fundamentalista. Macanaz era un exaltado patriota que creía en los derechos privativos del rey, tal y como venía reivindicando la corriente regalista que pedía superar la omnipotencia católica impuesta por el Concilio de Trento. Mientras que en otros países, como Francia, los principios regalistas venían asumiéndose desde hacía tiempo en España no empezaron a discutirse hasta la llegada de los Borbones. Y ahí es donde el fiscal real jugó su papel de víctima propiciatoria.
Martín Gaite, en la primera parte del libro, hace un relato vibrante y jugoso de los años de transición entre los Habsburgo y los Borbones, narrando con detalle el curso de la guerra por la corona y dibujando con precisión los contornos de lo que sería la nueva corte. A ratos uno puede establecer vínculos –la propia autora también lo hace– con las infinitas Memorias de Saint-Simon, una de las lecturas más divertidas e ilustrativas que puedan hacerse para tener una idea cabal de aquel mundo que estaba a punto de hundirse en la era de las revoluciones.
La princesa de los Ursinos, camarera real de la reina María Luisa de Saboya, primera esposa de Felipe V, fue algo así como la valida y confidente del rey Luis XIV, que pretendía al principio tutelar el reinado de su nieto. Personaje a la vez fascinante y detestable, aparece a menudo en las páginas de Saint-Simon, dueño de una capacidad dramática digna de Shakespeare, sin que al mismo tiempo pierda brillo, singularidad y veneno de la mano de Martín-Gaite, que recrea muy bien su papel de correveidile entre las dos cortes así como su postrer caída en desgracia tras su pelea con Isabel de Farnesio, segunda esposa de Felipe V y reina regente en la sombra a causa de la locura intermitente del primer Borbón.
Martín Gaite, además, logra hacer partícipe al lector de su investigación en marcha. Como ella misma admitió, el libro surgió de su deseo de llenar sus lagunas sobre el XVIII español, así como de sus conversaciones sobre los conflictos entre el Estado y la Iglesia que había mantenido con Rafael Sánchez Mazas, a la sazón su suegro y a cuya memoria está dedicada la obra. Su inmersión en el legado de Macanaz, depositado en el Archivo de Simancas o en la Biblioteca Nacional, se convierte en una apasionante pesquisa en busca de las verdaderas causas que propiciaron el empapelamiento del fiscal real. Fragmentos de su correspondencia, de sus libros e informes –Macanaz era un grafómano pero más bien mediocre como escritor–, se intercalan en la narración con un fino sentido del ensamblaje, sin perjudicar al mismo tiempo el cuadro de género, el pulso del relato o la intriga de la quest.
Entre 1713 y 1715, Macanaz había intentado llevar a cabo, en su calidad de fiscal de la monarquía, una serie de reformas relativas a la enseñanza universitaria y a los abusos económicos y jurisdiccionales que la Nunciatura romana venía cometiendo contra la autoridad real. Un primer pedimento fiscal propuso que en las Universidades españolas se impartiera el derecho patrio y no solo el canónico, como era costumbre hasta entonces. Más tarde, elevó al Consejo de Castilla su célebre y denostado Pedimento fiscal de los 55 puntos, un principio de formulación de un nuevo concordato en el que se afirmaba la primacía del poder regio y temporal sobre el papal y espiritual.
La iniciativa legal tenía como objetivo recuperar para el Estado las prerrogativas eclesiásticas sobre dispensas matrimoniales, expolios vacantes, amortización de bienes raíces y otros muchos particulares jurídico-económicos. Macanaz también intentó, mediante otra petición fiscal, que se suprimiese la censura inquisitorial de imprenta, reservando al Estado la interdicción civil previa. Y finalmente, junto al fiscal general del Consejo de Indias, emitió un informe para reformar el Santo Oficio de la Inquisición.
La insolencia de Macanaz pronto le granjeó muchos enemigos, para empezar, cómo no, el inquisidor general, el napolitano Francesco del Giudice, que utilizó toda su habilidad mafiosa para desacreditar a su adversario. Y en el propio Consejo de Castilla, Luis Curiel, que hizo público el contenido de los Pedimentos a pesar del secreto de las deliberaciones. Por otra parte, los cambios que había sufrido la corte tras la muerte de la reina, el regreso a Francia de la princesa de los Ursinos y la nueva principalía de la Farnesio, no le fueron favorables al fiscal, que en 1715 fue exonerado de su cargo e invitado a marcharse de España al exilio en Francia, lo mismo que Jean Orry, hasta entonces secretario de Hacienda.
Poco tiempo después, el inquisidor general abrió una causa de fe contra Macanaz por hereje y se decretó el embargo de sus bienes. Macanaz estuvo exiliado –jurídicamente huido de la Inquisición– durante treinta y tres años. En ese tiempo, vivió en distintas ciudades europeas, entre ellos sobre todo París, Bruselas y Lieja, donde se casó con María Maximiliana Courtois, con la que tuvo a su única hija. En el exilio, Macanaz fungió de agente oficioso, trabajando para la Corte como enviado especial a distintos congresos, como el de Cambray, el de Soissons o el de Breda, donde escandalizó a los propios por su defensa de la alianza de España y Inglaterra contra Francia y en el transcurso del cual hizo buena amistad con el joven lord Sandwich, que admiró el arrojo y la inteligencia de aquel viejo chiflado.
Al mismo tiempo, no dejó de enviar memoriales para tratar de restablecer su nombre, como el que elevó a Fernando VI, sucesor de Felipe V, con el título elocuente de La Inquisición de España no tiene a otro superior que a Dios y el Rey, aunque también llegó a escribir una Defensa crítica de la Inquisición, seguramente para ganarse el favor de sus enemigos. Pero la causa contra Macanaz no decayó ni se sobreseyó hasta que Carlos III, recién proclamado rey, decidió perdonarle. Para entonces, el antiguo fiscal había vuelto a España, había sido arrestado en 1748 en Vitoria y confinado en el castillo de San Antón de La Coruña, donde estuvo encerrado más de doce años. Cuando Carlos III le liberó, en 1760, tenía noventa años y estaba casi ciego. A pesar de las últimas resistencias de la Inquisición, el hereje pudo volver a su Hellín natal, donde murió en diciembre de aquel año.
El caso de Macanaz nos sirve hoy para ilustrar la recurrente tragedia del reformismo en España así como la incordiante pervivencia de un núcleo reactivo que ha contaminado toda expresión ideológica en nuestro país, tanto en la izquierda como en la derecha. La continuidad que ha tenido el Antiguo Régimen, al menos en forma espectral, sin que la monarquía de derecho divino haya desaparecido nunca del todo, ha propiciado el enquistamiento de un fondo teológico en la política española que explica buena parte de sus insolubles contradicciones, el rebrote incesante de cuestiones identitarias, la imposibilidad de trascender la comunidad de sangre y asumir el vacío común propio de la democracia moderna, la tóxica e indigesta afinidad católica de los distintos carlismos aún vivos en nuestro Congreso o la tozuda sumisión a dogmas caducos pero que parecen de eterna observancia.
El proceso de Macanaz, por último, es una de las obras maestras de la prosa española del siglo XX. El oído de Martín Gaite, con esa ductilidad y esa gracia tan propias de la gran conversadora que debió de ser, es capaz de registrar y de modular todos los matices del periodo español, vinculando el tono, la claridad y el orden del XVIII hispánico a su propia idiosincrasia estilística, tan sabrosa en el léxico como en la sintaxis, el manejo virtuoso de la frase hecha o la inesperada precisión del adjetivo exacto. Vaya esta relectura como homenaje a la escritora en el centenario de su nacimiento.
Jaume Andreu -letraglobal
Artículos relacionados :
30/9/2025
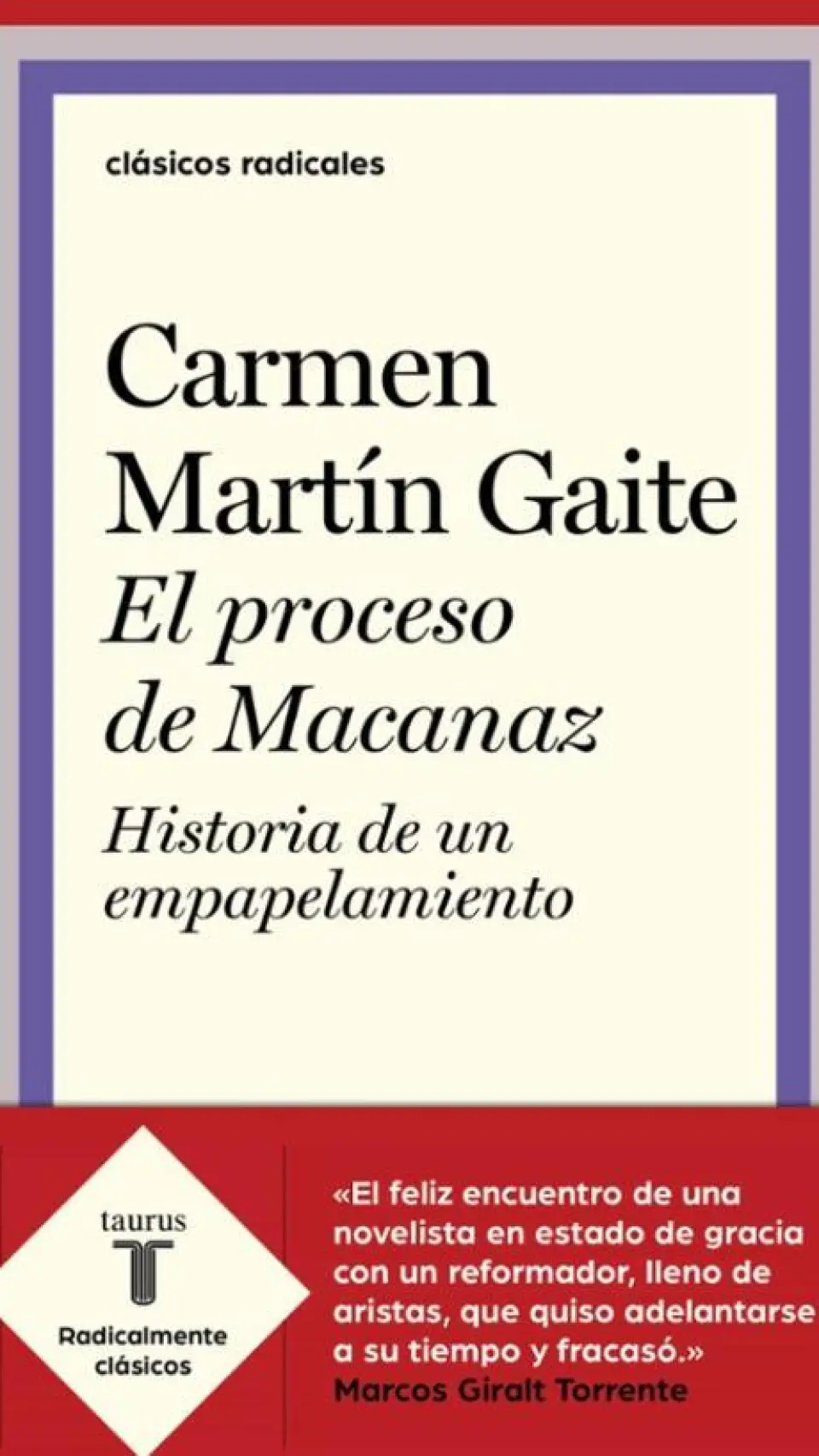
“Añádase a esto que Macanaz estaba dando pruebas a diario de su deseo de injerencia en el terreno religioso y que se susurraba que, de acuerdo con la princesa de los Ursinos, tenía el proyecto de disminuir y recortar las atribuciones del Santo Oficio”. En cada capítulo de El proceso de Macanaz. Historia de un empapelamiento (1970, reedición en Taurus), el lector, quizá hoy aún más que ayer, tiene la impresión de estar descubriendo una gran novela del XVIII español. En un país en el que a menudo la erudición ha sido plúmbea y en exceso académica, sorprende este admirable ensayo que la joven Carmen Martín Gaite escribió sobre un personaje secundario pero esencial de la España de Felipe V. Siempre en la penumbra de las bambalinas, don Melchor de Macanaz, escritor, político y fiscal general del Consejo de Castilla, sufrió en sus propias carnes los males de su tiempo al intentar afirmar el poder regio y temporal por encima del eclesiástico y espiritual, la tensión que por otra parte recorre toda Europa en aquel siglo y que en España tuvo, como tantos otros avatares históricos, un desenlace a contrapelo de las inercias modernas.
Decía Ortega que el XVIII español carece de novela capaz de representarnos su drama genuino e incomparable. Había que esperar a la aparición de Goya, ya en el reinado de Carlos IV, para tener una visión artística de todo lo que se coció en nuestro país durante aquellos años de transformación y regresión, de traumático encontronazo con el ideario republicano que soplaba desde Francia, insolentando a los ultramontanos de toda laya y seduciendo a las mentes más abiertas y reformistas. Según Julián Marías, fue entonces cuando se creó el “espíritu de abyección” que desde la invasión napoleónica ha encarnizado la discusión pública en nuestro país. Los ilustrados no podían abrazar la causa revolucionaria sin traicionar a la patria ante la ocupación, pero tampoco se sentían cómodos secundando la independencia con una tropa que abominaba de cualquier idea reformista. Es la tragedia, una y otra vez actualizada, de los que han defendido los principios de la modernidad política en España.
La peripecia de Macanaz pertenece a la primera mitad del XVIII, desde la agonía del reinado de Carlos II, último de los Austrias, hasta la proclamación de Felipe V, pasando por supuesto por la larga guerra de Sucesión durante la que se dirimió la suerte dinástica de la monarquía española y por tanto el modelo de Estado que acabaría por imponerse. Desde las primeras páginas de su ensayo narrativo, con un estilo, una vivacidad, una capacidad imaginativa y un arrojo dignos de la mejor historiografía británica –esa alta erudición al mismo tiempo casual y entretenida que admiramos en autores como Steven Runciman o John Julius Norwich–, Martín Gaite logra dar vida a la circunstancia personal e histórica de Macanaz, convirtiéndola a su vez en una gran novela sobre la crisis del Antiguo Régimen.
Como insiste Martín Gaite desde las primeras páginas, Macanaz no dejó de ser nunca un personaje enraizado en el siglo XVII. Infatigable trabajador, ferviente beato –solía levantarse a las tres de la mañana para trabajar hasta las nueve, hora en la que empezaba a oír de cuatro a seis misas diarias–, intrigante y advenedizo, su conflicto con la Inquisición no vino tanto de una presunta y precoz modernidad cuanto de un regalismo fundamentalista. Macanaz era un exaltado patriota que creía en los derechos privativos del rey, tal y como venía reivindicando la corriente regalista que pedía superar la omnipotencia católica impuesta por el Concilio de Trento. Mientras que en otros países, como Francia, los principios regalistas venían asumiéndose desde hacía tiempo en España no empezaron a discutirse hasta la llegada de los Borbones. Y ahí es donde el fiscal real jugó su papel de víctima propiciatoria.
Martín Gaite, en la primera parte del libro, hace un relato vibrante y jugoso de los años de transición entre los Habsburgo y los Borbones, narrando con detalle el curso de la guerra por la corona y dibujando con precisión los contornos de lo que sería la nueva corte. A ratos uno puede establecer vínculos –la propia autora también lo hace– con las infinitas Memorias de Saint-Simon, una de las lecturas más divertidas e ilustrativas que puedan hacerse para tener una idea cabal de aquel mundo que estaba a punto de hundirse en la era de las revoluciones.
La princesa de los Ursinos, camarera real de la reina María Luisa de Saboya, primera esposa de Felipe V, fue algo así como la valida y confidente del rey Luis XIV, que pretendía al principio tutelar el reinado de su nieto. Personaje a la vez fascinante y detestable, aparece a menudo en las páginas de Saint-Simon, dueño de una capacidad dramática digna de Shakespeare, sin que al mismo tiempo pierda brillo, singularidad y veneno de la mano de Martín-Gaite, que recrea muy bien su papel de correveidile entre las dos cortes así como su postrer caída en desgracia tras su pelea con Isabel de Farnesio, segunda esposa de Felipe V y reina regente en la sombra a causa de la locura intermitente del primer Borbón.
Martín Gaite, además, logra hacer partícipe al lector de su investigación en marcha. Como ella misma admitió, el libro surgió de su deseo de llenar sus lagunas sobre el XVIII español, así como de sus conversaciones sobre los conflictos entre el Estado y la Iglesia que había mantenido con Rafael Sánchez Mazas, a la sazón su suegro y a cuya memoria está dedicada la obra. Su inmersión en el legado de Macanaz, depositado en el Archivo de Simancas o en la Biblioteca Nacional, se convierte en una apasionante pesquisa en busca de las verdaderas causas que propiciaron el empapelamiento del fiscal real. Fragmentos de su correspondencia, de sus libros e informes –Macanaz era un grafómano pero más bien mediocre como escritor–, se intercalan en la narración con un fino sentido del ensamblaje, sin perjudicar al mismo tiempo el cuadro de género, el pulso del relato o la intriga de la quest.
Entre 1713 y 1715, Macanaz había intentado llevar a cabo, en su calidad de fiscal de la monarquía, una serie de reformas relativas a la enseñanza universitaria y a los abusos económicos y jurisdiccionales que la Nunciatura romana venía cometiendo contra la autoridad real. Un primer pedimento fiscal propuso que en las Universidades españolas se impartiera el derecho patrio y no solo el canónico, como era costumbre hasta entonces. Más tarde, elevó al Consejo de Castilla su célebre y denostado Pedimento fiscal de los 55 puntos, un principio de formulación de un nuevo concordato en el que se afirmaba la primacía del poder regio y temporal sobre el papal y espiritual.
La iniciativa legal tenía como objetivo recuperar para el Estado las prerrogativas eclesiásticas sobre dispensas matrimoniales, expolios vacantes, amortización de bienes raíces y otros muchos particulares jurídico-económicos. Macanaz también intentó, mediante otra petición fiscal, que se suprimiese la censura inquisitorial de imprenta, reservando al Estado la interdicción civil previa. Y finalmente, junto al fiscal general del Consejo de Indias, emitió un informe para reformar el Santo Oficio de la Inquisición.
La insolencia de Macanaz pronto le granjeó muchos enemigos, para empezar, cómo no, el inquisidor general, el napolitano Francesco del Giudice, que utilizó toda su habilidad mafiosa para desacreditar a su adversario. Y en el propio Consejo de Castilla, Luis Curiel, que hizo público el contenido de los Pedimentos a pesar del secreto de las deliberaciones. Por otra parte, los cambios que había sufrido la corte tras la muerte de la reina, el regreso a Francia de la princesa de los Ursinos y la nueva principalía de la Farnesio, no le fueron favorables al fiscal, que en 1715 fue exonerado de su cargo e invitado a marcharse de España al exilio en Francia, lo mismo que Jean Orry, hasta entonces secretario de Hacienda.
Poco tiempo después, el inquisidor general abrió una causa de fe contra Macanaz por hereje y se decretó el embargo de sus bienes. Macanaz estuvo exiliado –jurídicamente huido de la Inquisición– durante treinta y tres años. En ese tiempo, vivió en distintas ciudades europeas, entre ellos sobre todo París, Bruselas y Lieja, donde se casó con María Maximiliana Courtois, con la que tuvo a su única hija. En el exilio, Macanaz fungió de agente oficioso, trabajando para la Corte como enviado especial a distintos congresos, como el de Cambray, el de Soissons o el de Breda, donde escandalizó a los propios por su defensa de la alianza de España y Inglaterra contra Francia y en el transcurso del cual hizo buena amistad con el joven lord Sandwich, que admiró el arrojo y la inteligencia de aquel viejo chiflado.
Al mismo tiempo, no dejó de enviar memoriales para tratar de restablecer su nombre, como el que elevó a Fernando VI, sucesor de Felipe V, con el título elocuente de La Inquisición de España no tiene a otro superior que a Dios y el Rey, aunque también llegó a escribir una Defensa crítica de la Inquisición, seguramente para ganarse el favor de sus enemigos. Pero la causa contra Macanaz no decayó ni se sobreseyó hasta que Carlos III, recién proclamado rey, decidió perdonarle. Para entonces, el antiguo fiscal había vuelto a España, había sido arrestado en 1748 en Vitoria y confinado en el castillo de San Antón de La Coruña, donde estuvo encerrado más de doce años. Cuando Carlos III le liberó, en 1760, tenía noventa años y estaba casi ciego. A pesar de las últimas resistencias de la Inquisición, el hereje pudo volver a su Hellín natal, donde murió en diciembre de aquel año.
El caso de Macanaz nos sirve hoy para ilustrar la recurrente tragedia del reformismo en España así como la incordiante pervivencia de un núcleo reactivo que ha contaminado toda expresión ideológica en nuestro país, tanto en la izquierda como en la derecha. La continuidad que ha tenido el Antiguo Régimen, al menos en forma espectral, sin que la monarquía de derecho divino haya desaparecido nunca del todo, ha propiciado el enquistamiento de un fondo teológico en la política española que explica buena parte de sus insolubles contradicciones, el rebrote incesante de cuestiones identitarias, la imposibilidad de trascender la comunidad de sangre y asumir el vacío común propio de la democracia moderna, la tóxica e indigesta afinidad católica de los distintos carlismos aún vivos en nuestro Congreso o la tozuda sumisión a dogmas caducos pero que parecen de eterna observancia.
El proceso de Macanaz, por último, es una de las obras maestras de la prosa española del siglo XX. El oído de Martín Gaite, con esa ductilidad y esa gracia tan propias de la gran conversadora que debió de ser, es capaz de registrar y de modular todos los matices del periodo español, vinculando el tono, la claridad y el orden del XVIII hispánico a su propia idiosincrasia estilística, tan sabrosa en el léxico como en la sintaxis, el manejo virtuoso de la frase hecha o la inesperada precisión del adjetivo exacto. Vaya esta relectura como homenaje a la escritora en el centenario de su nacimiento.
Jaume Andreu -letraglobal
Artículos relacionados :
-
No hay artículos relacionados
Noticia anterior
Noticia siguiente