Català - Castellano
Associa-t'hi! Noticia anterior
Noticia següent
«Ignorancia deseada» una amenaza para la sostenibilidad de la cultura escrita
12/11/2025
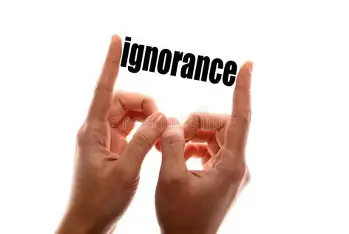
1 https://www.observatorioculturaescrita.org/
Artícles relacionats :
12/11/2025
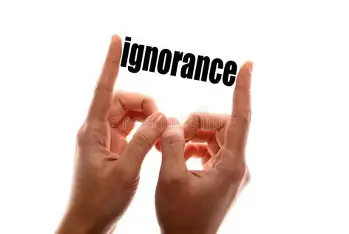
El aumento de copias no autorizadas de libros entre los jóvenes y en las Administraciones públicas reabre el debate sobre el respeto a la propiedad intelectual de autores y editores y la sostenibilidad de la cultura escrita. En un contexto donde la «ignorancia deseada» parece haber sustituido a la «ignorancia consciente», vemos cómo la fotocopia y el escaneo de libros, una realidad negada en el sector público, se dispara.
La «ignorancia deseada»: mirar hacia otro lado
Hablamos de «ignorancia deseada» (en inglés, willful ignorance) cuando decidimos no saber algo de forma intencionada, es decir, cuando tratamos de evitar deliberadamente una información que puede colocarnos en una situación ética difícil o hacernos dudar de nuestras propias creencias. Elegimos mirar hacia otro lado para no vernos frente a un conflicto interno —disonancia cognitiva—, cuando lo que pensamos o hacemos no coincide.
CEDRO ya analizó esta situación, siempre aplicada al mundo de los usos no autorizados de los contenidos editoriales, en el primer y en el segundo Observatorio de la Sostenibilidad de la Cultura Escrita1.
La falta de atención cognitiva y sus consecuencias
En el centro de este comportamiento se encuentra la falta de «atención cognitiva», que no es otra cosa que la capacidad de centrarnos en lo relevante y sus externalidades positivas y negativas, para decidir de forma consciente. Renunciar a nuestro pensamiento crítico desemboca en la uniformidad de decisiones en múltiples áreas, como la política, la economía, la educación, el medio ambiente y, por supuesto, los derechos de autor. Esta situación se produce cuando parece más importante no dejar escapar nuestro sentimiento de pertenencia a la «tribu» que crear unas condiciones adecuadas para el desarrollo sostenible de las actividades en la sociedad.
Desafección y deslegitimación: un síntoma generacional
Este comportamiento está generando graves cuestiones de desafección hacia el sistema a medio y largo plazo, Y en procesos de deslegitimación, por ejemplo, cuando los análisis muestran que un tercio de los jóvenes españoles cree que el país viviría mejor sin impuestos. Puede parecer extremo, pero el dato revela algo más profundo: una brecha generacional en la percepción del Estado y la redistribución, según el Observatorio sobre el reparto de impuestos y prestaciones de Fedea2. Todo ello, además, ocurre cuando estos comportamientos están haciendo que actividades de gran impacto social, ambiental y económico —aquellas con un alto retorno de las inversiones (SROI)— sean sustituidas por actividades puramente extractivas, centradas únicamente en el beneficio económico inmediato.
Del mismo modo que la desafección fiscal erosiona la legitimidad del sistema, la ignoración consciente por la objetivación de las reutilizaciones de las obras editoriales, en el caso del mundo de la creación, está debilitando la sostenibilidad cultural y el valor social de la creación cultural.
Propiedad intelectual y transparencia en el uso público de obras editoriales
En el marco concreto de los derechos de autor generados por la reutilización de obras editoriales, desde CEDRO llevamos más de diez años solicitando un ejercicio de transparencia por parte de los usuarios —principalmente de las Administraciones públicas—, un ejercicio que sistemáticamente se nos ha negado.
No se trata ya de saltar a la casilla de la remuneración, a pesar de que la legislación la reconoce, sino de solucionar el paso previo: la objetivación de las reutilizaciones de libros, periódicos, revistas y partituras en las actividades competencia de nuestros poderes públicos (educación, formación, gestión de la información, etc.). Es decir, saber qué obras se utilizan como materiales complementarios para el aprendizaje. Recursos didácticos esenciales que permite de alguna forma mantener la equidad educativa necesaria
Jóvenes, libros y copias
Un reciente dato de la Encuesta de Hábitos y Prácticas Culturales 2024-2025 muestra que el porcentaje de la población de entre 15 a 24 años que obtiene los libros mediante la fotocopia o el escaneo es mayor que el que toma libros en préstamo de nuestro sistema de bibliotecas públicas. Mientras que un 6,9 % de la población de esa edad accede a libros en el último trimestre vía fotocopia o escaneo —copias totales o parciales de ejemplares—, solo el 5,8 % accede a ellos mediante el préstamo en su biblioteca. Y eso sin contar con el impacto, aún mayor, de las copias nacidas directamente en formato digital. Negar que se realizan copias de obras protegidas para no pagar por ello, o que esas copias son simbólicas, es una muestra más de esa ignoración deseada de la que hablamos.
Si tenemos en cuenta que un 75,3 % de la población de entre 16 y 24 años está cursando estudios, según el informe Jóvenes y Mercado de Trabajo, de la Vicepresidencia Segunda de Trabajo, correspondiente al primer trimestre de 2025, parece que la realidad es clara3.
Varios apuntes sobre ambos estudios:
En la anterior edición de 2021-2022, el 1,2 % de la población entre 15 y 24 años que obtenía los libros (parcial o total) mediante fotocopia o copia escaneada4. En la edición actual, el porcentaje actual ha aumentado hasta el 6,9%, lo que implica un «moderado crecimiento» del 475%.
La diferencia entre las bibliotecas públicas y las copias por fotocopia o escaneo como vía de acceso a los libros para el conjunto de la ciudadanía se ha visto reducida a la mitad. De estudio de 2021-2022 al de 2024-2025, esta relación ha descendido de 2 a 1,4. Conviene recordar que estos datos no incluyen los usos ilegales de obras nacidas directamente en formato digital, que constituyen la mayor parte de las vulneraciones detectadas. En cualquier caso, el concepto de democratización de la cultura parece estar produciendo efectos tangibles en el pago del trabajo de los autores.
Creo que los datos muestran que es hora de dejar de alimentar el sesgo de la «ignorancia deseada», aquel que rechazaba la propia existencia entre nosotros de la realidad de dicho tipo de vulneraciones de los derechos de escritores, traductores y editores en nuestro sistema, y pasemos a un estado de «ignorancia consciente». De lo contrario podríamos evolucionar hacía una situación donde negáramos la propia existencia de nuestros servicios de bibliotecas públicas.
Hacia una ignorancia consciente
Deberíamos aspirar a ese nuevo estado, descrito por Clerk Maxwell, quien señalaba que era la «ignorancia consciente» el preludio de todo avance real en la ciencia. Desde este punto de vista, quizás reconocer nuestra falta de conocimiento respecto a la reutilización no autorizada de las obras editoriales en los ámbitos públicos posibilite el ejercicio efectivo por parte de nuestros creadores de uno de sus derechos fundamentales, como es el de la propiedad intelectual, tal y como reconoce la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea.
Porque, ¿cómo desarrollar pensamiento crítico si estamos acostumbrados a rechazar aquellas realidades que nos invitan a salir de la comodidad de nuestra cámara de eco? ¿Cómo potenciar la capacidad de «aprender a aprender» si nos limitamos a una única interpretación de la realidad? ¿Cómo fomentar el intercambio de opiniones diversas si solo aspiramos a pertenecer a nuestra propia tribu? ¿Y cómo podemos fortalecer las «reservas cognitivas» de nuestros alumnos si nos dedicamos a enviar circulares que prohíben a los profesores utilizar materiales educativos sujetos a derechos de autor, en lugar de buscar soluciones, como ocurre en buena parte de los países de la Unión Europea? Todo ello, además, mientras se les obliga a asumir cada vez más tareas administrativas que, paradójicamente, serán pronto automatizadas por las empresas tecnológicas.5
Solo un dato, solucionar en todo España el problema de la falta de la remuneración por la reutilización de las obras de escritores, traductores y editores cuesta menos que construir cuatro kilómetros de autovía al año, tres si tiene túneles.
¿Respetar la cultura es interés público?
Miremos un poco más allá y preguntémonos cómo las Administraciones actúan, en apariencia, de buena fe y de forma transparente cuando contratan servicios a empresas que, aun sabiendo que no disponen de las autorizaciones de los titulares de derechos para poder desarrollar los dichos servicios licitados simplemente por temas económicos... ¿No se parece esto a la otra práctica social de preguntar: «¿quiere factura con IVA o sin IVA?»
Del mismo, ¿cómo se pueden hablar de buena fe cuando no se reportan los usos de materiales sujetos a derechos que se utilizan en el desarrollo de las actividades? ¿No se parece esto a quien rompe algo y lo esconde para no tener que afrontar las consecuencias?
Y, finalmente, ¿cómo se permite que en centros públicos se puedan utilizar copias no autorizadas —piratas— de libros, periódicos, revistas o partituras? ¿No suena esto como un fallo estructural del sistema que no es capaz de ofrecer las soluciones demandadas por parte de los titulares de derechos de la cultura escrita?
Las obras editoriales son pilares básicos de la democracia y del crecimiento personal. Son «bienes de mérito» cuyo efecto social presenta un multiplicador de entre tres y cinco veces su valor económico, según estudios del Social Return on Investment (SROI), una metodología que mide el retorno social generado por cada euro invertido en actividades culturales, educativas o comunitarias. A diferencia de «otras» actividades puramente extractivas, la creación editorial aporta un valor intangible y duradero al conjunto de la sociedad. Representan el trabajo de horas, días, meses, años —incluso una vida— y, sin embargo, siguen viéndose atrapadas en black boxes (cajas negras), que ocultan el verdadero valor de la creación.
Desde la aparición de las máquinas que permitieron la reproducción masiva de obras editoriales —allá por mediados del siglo XX, nos referimos a la fotocopiadora— hasta los actuales desarrollos de los sistemas de inteligencia artificial, el panorama no ha dejado de transformarse. Según los datos del Tercer Observatorio elaborado por CEDRO, el 72 % de los contenidos utilizados por los chatbots proceden de obras editoriales preexistentes (webs, prensa, recursos educativos y formativos, etc.).
En este contexto, los creadores se ven empujados a una lucha constante por la reducción de costes, mientras el valor de su trabajo es canibalizado por quienes nada tienen que ver con la creación de contenidos editoriales originales. Revertir este proceso de devaluación de la cultura escrita no será posible sin la aplicación de soluciones verdaderamente inteligentes, sustentadas en esa «ignorancia consciente» a la que antes aludíamos.
También ha existido —y sigue existiendo— una black box en la reutilización de las obras editoriales que las Administraciones realizan amparadas en una interpretación genérica del concepto de interés público. Y eso no solo no debería ser así, sino que no lo es en muchos de nuestros vecinos de la Unión Europea, además de contradecir el el principio ejemplarizante que deberían dar nuestras instituciones públicas.
Esta actuación, por cierto, ya ha sido cuestionada en el ámbito jurídico, como reflejan las sentencias del Tribunal Supremo STS 137/2021, de 11 de marzo, y STS 690/2012, de 21 de noviembre. Aun así, continúan sin buscar soluciones efectivas. Salvo contadas excepciones —como las impulsadas por algunas universidades—, no se han articulado mecanismos que permitan a los creadores del sector editorial equipararse a sus homólogos europeos ni tan siquiera en poder obtener esta información de una forma objetiva. Esta cuestión, que por otra parte también ha sido resuelta por la Comisión de Propiedad Intelectual en cuanto a la obligación de los usuarios de suministrar la información necesaria para la recaudación de los derechos o, en su defecto, la aplicación de la tarifa plena que establecida la Resolución de la CPI Expediente E-2018-003.
Conocer para mejorar
Por mucho que se «construyan» relatos en las directivas europeas, la realidad es que, en materia de derechos de escritores, traductores y editores, los Pirineos siguen siendo una barrera infranqueable. Como se suele ocurrir, la evidencia científica va por delante. Estudios como «Digital Transformation Decoupling: The Impact of Willful Ignorance on Public Sector Digital Transformation»6 demuestran que esta ignorancia deseada no es un fenómeno aislado, es de ser mortal mentir para beneficiar al grupo (Evidence for Intergroup Bias in Coalitional but not Selfish Dishonesty ).7
La salida —la verdadera solución— pasa por realizar un ejercicio de objetivación de la realidad. Parte de esa realidad, como hemos visto, sigue reflejándose en las encuestas. Avanzar hacia la construcción de soluciones que enriquezcan educativa, social y culturalmente exige valentía. Bienvenidos sean quienes estén dispuestos a intentarlo.
1 https://www.observatorioculturaescrita.org/
2 Jorrín, Javier. (2025). «El FMI augura un sorpaso de Polonia a España en PIB per cápita en 2027». El Confidencial, 19 de octubre de 2025. Disponible en: https://www.elconfidencial.com/economia/2025-10-19/fmi-sorpaso-polonia-espana-pib-per-capita_4230568
3 Encuesta de Hábitos y Prácticas Culturales 2024-2025. Ministerio de Cultura y Deporte, España». https://estadisticas.cultura.gob.es/CulturaJaxiPx/Datos.htm?path=/t9/p9/a1a2021-2022/c03/l0/&file=03034.px
4 Encuesta de hábitos y prácticas culturales, 2021-2022. (2022). Ministerio de Cultura y Deporte. https://estadisticas.cultura.gob.es/CulturaJaxiPx/Datos.htm?path=/t9/p9/a1a2021-2022/c03/l0/&file=03034.px
5 González, Jesús Sérvulo. (2025). «Así despide Amazon a miles de trabajadores mientras destina miles de millones a la inteligencia artificial». El País, 2 de noviembre de 2025. Disponible en: https://elpais.com/economia/2025-11-02/amazon-adelgaza-su-plantilla-para-alimentar-a-la-inteligencia-artificial.html
6 Duro, M. G., & Argote, S. F. (2024). Digital transformation decoupling: The impact of willful ignorance on public sector digital transformation. Government Information Quarterly. https://doi.org/10.1016/j.giq.2024.101928
7 Pérez, J. (2023, 15 de octubre). Reflexiones sobre la sentencia STS 137/2021 y su impacto en los contratos aleatorios. LinkedIn. https://www.linkedin.com/posts/activity-7391468672441131008
Artícles relacionats :
-
Sense artícles relacionats
Noticia anterior
Noticia següent